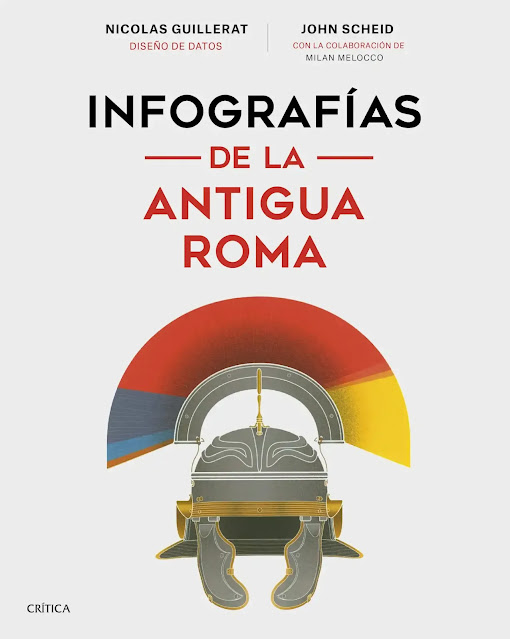Mientras los hormigones modernos se agrietan a las pocas décadas, el Panteón de Agripa lleva 2.000 años en pie: mitos y realidades del hormigón romano
Cada año, justo después de la misa de Pentecostés y mientras el coro entona el Veni Creator Spiritus, un puñado de monagillos suben los quince pisos que hay hasta la linterna de la cúpula y lanzan miles de pétalos de rosas rojas. Y mientras esos suspiros colorados hacen almocárabes en el aire y el Sol se cuela trinchando con sus rayos la bóveda, entiendes perfectamente la descripción del Panteón que dio una vez Pedro Torrijos: 2.000 años de hormigón sostenidos por una columna de luz.
Es solo una muestra, quizás la más intensa y radical, de lo que el Imperio Romano fue capaz de alzar hace dos milenios. Pero no es la única. Basta con viajar un poco más al oriente, hasta el norte de la región de Samaria en lo que hoy es Israel para encontrarse con Cesárea Marítima y, sobre todo, con los restos del puerto de Sebastos: el que, con sus 100.000 m2, fue durante siglos el mayor puerto artificial construido en mar abierto.
Allí, pero también en las decenas de puertos, monumentos y obras civiles que aún persisten en torno al Mediterráneo, es imposible preguntarse qué hemos hecho mal. Sobre todo, porque estamos hartos de ver estructuras de hormigón agrietadas, comprometidas o completamente desmoronadas a las pocas décadas de ser construidos, ¿cómo es posible que Roma fuera capaz de levantar esos prodigios de hormigón? Es más, ¿cómo es que han llegado hasta nosotros?
 |
Puerto de Sebastos (Cesárea marítima)Aún hoy, los números del puerto de Sebastos resultan impresionantes. Para construir los dos espolones que conforman el puerto, Herodes (sí, ese Herodes) necesitó emplear 44 barcos y reunir 12.000 m3 de kukar (arena marina litificada) para usarlo como relleno, 12.000 de cal y 24.000 de puzolanas, un tipo de ceniza volcánica. Y todo ello casi a ciegas: no existían precedentes de empleo de hormigón bajo el agua a esa escala técnica, económica y logística. Roma era mucha Roma. Y, por eso mismo, es lógico que estas estructuras cimentaran el mito del cemento romano. Sobre todo, porque con la caída del Imperio el hormigón desapareció de la construcción civil y se extendió la idea de que la receta secreta había caído con la ciudad eterna. El mito no hizo sino crecer. Sin embargo, en la misma lista de la compra del rey Herodes está buena parte de la explicación. Hace unos meses hablábamos con Manuel F. Herrador, profesor de Hormigón Estructural de la Escuela de Caminos de la Universidade da Coruña y nos explicaba que, pese a la extendido idea de que los hormigones romanos son un gran misterio, lo cierto es que conocemos perfectamente cómo funcionaban. 'Puzolana' viene de la ciudad de Pozzuoli, cerca de Nápoles. Allí se extrae una ceniza volcánica similar a la piedra pómez y con un color que oscila entre el marrón amarillento y gris. Un material de altísima calidad que permite fabricar hormigón. Esa es la clave de bóveda del hormigón romano. Vitruvio, en el año 25 a. C. ya dejó explicado todo el proceso en su tratado 'De architectura' y no es, precisamente, un conocimiento que se perdiera del todo. Lo que ocurre es que durante el Imperio se podían mover 24.000 m3 de ceniza para construir un puerto; pero en los años posteriores eso se volvió mucho más complicado. Los arquitectos e ingenieros sabían cómo hacer hormigón: sencillamente no tenían con qué hacerlo. No es que solo haya cenizas volcánicas (o materiales que permitan la construcción de hormigones) a los pies del Vesubio. El mismo Vitruvio recomienda una arena color marrón rojizo de la propia Roma. El problema es que la búsqueda, extracción y procesamiento de estos materiales requiere una estructura organizativa y técnica considerable. Y, por supuesto, un mercado en el que venderlas (y alguien con los recursos necesarios para plantearse edificios y obras de ingeniería de ese calibre). Todo eso es lo que cayó con el Imperio Romano. Ingenio y suerte La falta de materias primas y organizaciones políticas con suficientes recursos como para embarcarse en obras civiles de ese tamaño pueden explicar por qué se dejaron de hacer grandes estructuras de hormigón. Pero no por qué es tan bueno si lo comparamos con los hormigones modernos. ¿Por qué esas estructuras han aguantado tanto y las nuestras se desmoronan a los pocos años? La respuesta a esto está en el "sesgo del superviviente". La idea de la calidad del hormigón romano viene de nuestro contacto con las mejores estructuras que hicieron, las que mejor se han conservado. Por ser claros: buena parte de todo lo que construyeron los romanos ha desaparecido durante los últimos 2.000 años. El Panteón ha sido uno de los pocos edificios clásicos que ha perdurado hasta nuestros días en perfectas condiciones porque el emperador bizantino Focas se lo donó al papa Bonifacio IV en el año 608 y este lo transformó en la iglesia de Santa María de los Mártires. Evidentemente, el edificio es un maravilla. El gran terremoto de 1349 que dañó severamente la estructura del Coliseo, podía haber destrozado también el Panteón y no lo hizo. Pero, precisamente, no parece que tenga sentido hablar del hormigón romano en sentido genérico; sino del hormigón romano que sobrevivió. En los últimos años, muchos grupos de investigación han examinado distintos hormigones repartidos por todo el mediterráneo y han descubierto que su supervivencia se debe, en parte, a la suerte. Hace unos años, los investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de EEUU analizaron varias muestras de hormigón del golfo de Nápoles. Así descubrieron que la mezcla que se usó en esas estructuras en contacto con el agua marina generó "tobermorita aluminosa", un mineral que fortaleció la piedra. De la misma manera, hace unos días, un análisis del Mausoleo de Cecilia Metela, en la vía Apia, mostraba que se usó leucita rica en potasio. Eso también reforzó la estructura. Lo interesante de todo esto es que es algo que no podían saber los constructores: por eso hablo de suerte. Suerte para los edificios y suerte también para nosotros porque todas esos edificios han sido laboratorios vivos que hoy nos van a enseñar a construir mejor y de forma más sostenible. Fuente: https://www.xataka.com/ desvelado el secretode la gran resistencia del hormigón romanoUn equipo de investigadores ha analizado la estructura del hormigón usado en el mausoleo de Cecilia Metela, en Roma y los resultados han permitido descubrir el secreto de la gran resistencia de este material al paso de los siglos.Mausoleo de Cecilia metela El hormigón romano es famoso por su resistencia, capaz de mantener monumentos en pie tras más de 2.000 años. Ahora, un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ha analizado la composición química de una muestra extraída del mausoleo de Cecilia Metela, en la Vía Apia (Roma): los resultados, publicados en el Journal of the American Ceramic Society, revelan el secreto de esta resistencia excepcional; secreto que, de hecho, se debe en parte a la fortuna. El descubrimiento ha sido posible gracias al uso de dos tecnologías: en primer lugar un microscopio electrónico de barrido, que muestra la microestructura de los bloques a escala de micras (la milésima parte de un milímetro); y en segundo lugar la espectrometría de rayos X, que permite identificar y cuantificar los elementos que componen una muestra. Y ha sido este último análisis el que puede revelar el “ingrediente mágico” -científico, en realidad- del excelente hormigón romano. Los autores destacan la importancia que tiene el descubrimiento en cuanto a aplicación práctica, puesto que los hormigones modernos tienen mucho que envidiar al que usaban los romanos. EL SECRETO DEL HORMIGÓN MILAGROSOEl hormigón que usaban los antiguos romanos incluía una mezcla de cal y rocas volcánicas que daba como resultado una masa muy compacta. Esto ya se sabía, pero el nuevo estudio ha aportado un dato nuevo y de vital importancia: los materiales volcánicos usados en la construcción del mausoleo de Cecilia Metela son abundantes en leucita, un mineral rico en potasio que se descompone fácilmente por la acción de la lluvia y de las infiltraciones de agua subterránea a través de las paredes. Según los autores, a consecuencia de esto la leucita habría liberado el potasio en el conjunto de la mezcla, provocando cambios en su composición química que la habrían hecho más resistente. Este último factor es un golpe de fortuna que los romanos no habrían podido prever. El hormigón presente en otras estructuras, como el Mercado de Trajano en el centro de Roma, también contiene materiales volcánicos pero de distinta composición química, que no tienen el mismo efecto que en el mausoleo de Cecilia Metela. Este monumento funerario es uno de los edificios romanos mejor conservados en la antigua Via Apia, pero no se sabe apenas nada de la mujer a la que está dedicado aparte de que era la mujer de un tal Craso: por la fecha de construcción podría tratarse de uno de los hijos de Marco Licino Craso, que compartió triunvirato con Julio César y Pompeyo el Grande. Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/ |