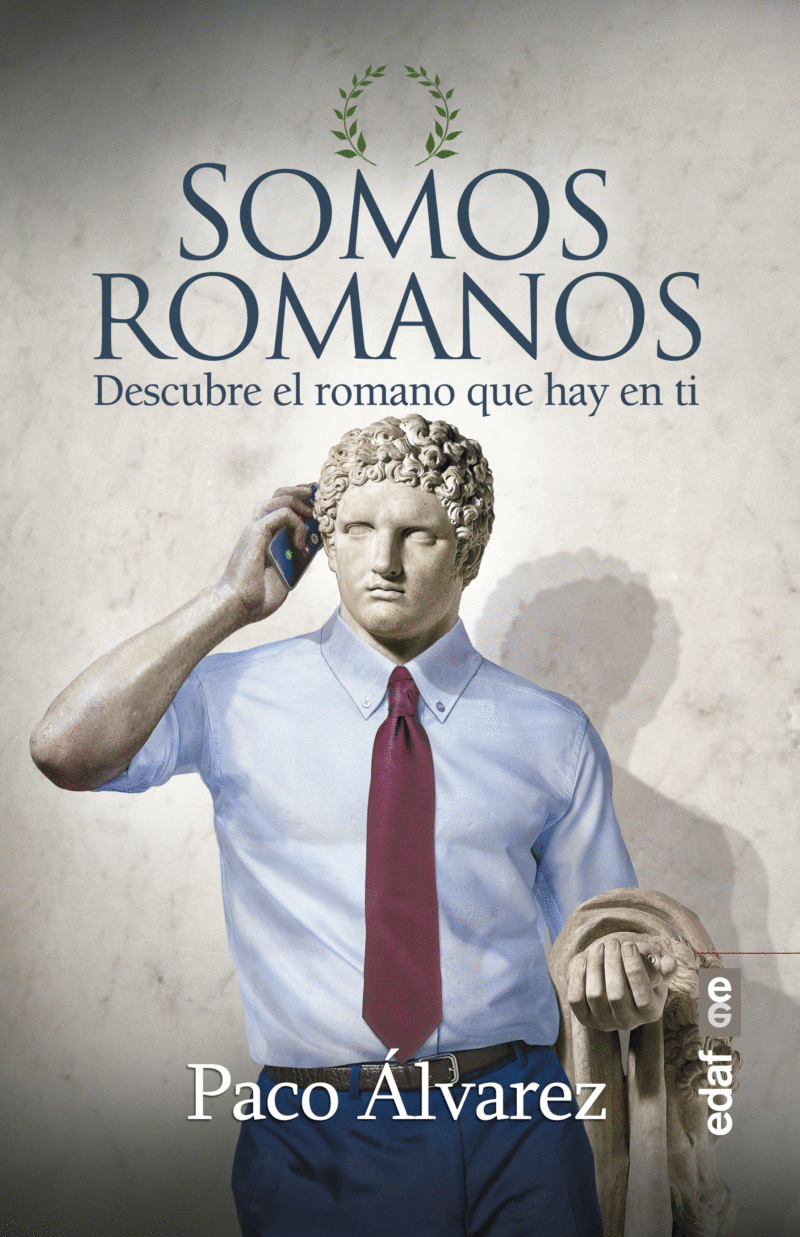|
Ruinas del foro romano |
No fueron los invasores quienes produjeron la caída del Imperio en primera instancia, sino su tamaño. Y ese problema comportó otros que pueden sonarnos hoy en día
Roma había nacido como simple aldea hacia el siglo VIII a. C. Se impuso pronto sobre la región del Lacio. En cuestión de doscientos años, una revolución cercenaba su monarquía y se instauraba la República. Y los horizontes romanos siguieron creciendo. Una vez asegurada la gran cuenca del Mediterráneo, las legiones se adentraron en Europa hasta llegar a la Galia.
El sistema republicano empezó a mostrarse ineficaz para gobernar un territorio tan dilatado. A Roma le convenía un régimen férreo y expeditivo, necesitaba fronteras fuertes, puesto que las anexiones no dejaban de sucederse. Así, a finales del siglo I a. C., aquella república se convirtió en imperio. Y desarrolló los factores que propiciarían su caída.
1 | Gigantismo
El siglo de oro de la Roma imperial fue el II d. C. Trajano se colgó las últimas medallas de conquista: la Dacia, Armenia, Mesopotamia, el reino de los nabateos. Pero el Imperio empezó a flaquear nada más rozar su auge. Volaba sobrecargado. El Ejército suponía demasiado peso. Repartido por el mundo, bastante difícil era controlarlo para que a su vez controlara unas fronteras sobredimensionadas. Poder pagarle se convertiría en un asunto todavía más complejo.

Estatua del emperador Trajano, realizada en bronce, que se encuentra en Ancona.
Adriano, el césar siguiente, se dio cuenta de la paradoja. Roma no podía continuar creciendo. Adriano interrumpió la expansión y fortificó algunas fronteras. Pretendía que el coloso heredado permaneciera en paz.
2 | El gasto militar
Pese a las buenas intenciones de Adriano, la conversión de Roma en una potencia no ofensiva tendría consecuencias funestas. Porque detuvo el flujo de los ingresos de conquista: los botines de guerra, los tributos, los prisioneros esclavizados y las tierras arrebatadas, sustanciales para recompensar a los legionarios veteranos.
Pero las fuerzas armadas desplegadas a lo largo de las fronteras debían seguir siendo mantenidas. La combinación de un gasto ingente y una ganancia nula arrojó un resultado lógico: las arcas imperiales se resentían. Este sería un agente determinante en la decadencia del Imperio
Empezó a revelarse que el Imperio se estaba colocando a la defensiva. Emprendía campañas solo para sobrevivir. Aunque todavía conservaba casi indemne su territorio, los esfuerzos bélicos y los económicos pronto iban a pasar factura.
3 | La inflación
A finales del siglo II, Cómodo pagó los primeros embates del descalabro económico. Devaluó la moneda y gravó artículos de primera necesidad, pero solo alimentó la debacle. Prueba de ello fue su propio asesinato, tras décadas sin magnicidios.

Busto de Cómodo como Hércules.
La siguiente dinastía, la de los Severos, supuso un anticipo del naufragio que se avecinaba. El Ejército alcanzó un peso político desconocido. Arreciaron los conflictos renanos y danubianos y se agudizó la inflación. Caracalla atacó el reto económico en dos frentes: el monetario, a través de la depreciación, y el fiscal, mediante una ampliación masiva del derecho de ciudadanía. Ninguno logró poner coto al proceso inflacionista, ya desbocado.
El último Severo pereció a manos de las tropas estacionadas en el Rin justo cuando intentaba reducir el gasto de las legiones. El poder del Ejército, la presión foránea y los avatares económicos parecían haberse confabulado para debilitar el régimen imperial.
4 | Caos político
La muerte del último Severo abrió la caja de los truenos. Acentuó los problemas existentes y materializó los latentes al desencadenar el caos durante medio siglo. En esos cincuenta años desfilarían por el trono 25 césares, algunos simultáneos y todos impuestos y depuestos por las armas (solo uno murió por causas naturales). El período sería conocido como la anarquía militar.
Asfixiado por la autoridad fáctica de las legiones, el Senado quedó relegado al papel de comparsa política. La figura imperial se deslegitimó.

La Curia Iulia, edificio del Foro romano donde solía reunirse el Senado.
5 | Invasiones
Mientras tanto, se agravó la cuestión fronteriza. La inestabilidad interna obligó a retirar tropas de las fronteras, que quedaron parcialmente desguarnecidas. A mediados del siglo III hubo una primera oleada de incursiones bárbaras, al hacerse patente la crisis romana.
Traspasadas las fronteras, fueron devastadas numerosas zonas del interior, de Hispania al mar Negro y de Galia al norte de África. Aureliano, último de los emperadores de la anarquía militar, logró frenar diversos intentos de secesión territorial, como el de las provincias galas o el del autoproclamado reino de Palmira. Tuvo que aceptar la pérdida de la Dacia (actual Rumanía) ante la magnitud de la avalancha germana.
La crisis no destruyó el Imperio, que fue enderezado a tiempo por las reformas de Diocleciano en los últimos decenios de aquel siglo. Sin embargo, el vendaval de la anarquía había borrado muchas señas de identidad del régimen imperial.
La economía regresó al autoabastecimiento y el trueque
6 | Fin del modelo urbano
Con el cese de las conquistas se desplomó la captación de esclavos, lo que condujo a un incremento de sueldos y precios. Volvía la inflación. Los sectores agrícola, industrial y comercial entraron en recesión. La economía regresó al autoabastecimiento y el trueque. Entraron en declive las clases medias, y como en la Roma imperial la aristocracia gozaba de exención fiscal, fueron ellas las que soportaron la carga contributiva. La brecha social se ampliaba.
Muchos pequeños propietarios buscaron amparo en los grandes terratenientes, que asumían sus obligaciones fiscales a cambio de que trabajaran la tierra. Nacía el colonato, una versión primitiva del arrendamiento vasallático que se impondría en la Edad Media. Las ciudades, además, perdían habitantes. Entraba en crisis el modelo romano de civilización.
La propia metrópolis, Roma, había padecido los efectos de la crisis. Las guarniciones de la anarquía militar nombraban un césar allá donde estaban acantonadas, así que otras ciudades comenzaron a disputarle a Roma el papel de sede única del poder.

Vista de Roma en época imperial. Reconstrucción artística de Oreste Betti.
7 | Hacia el absolutismo
Diocleciano devolvió la tranquilidad al Imperio, pero fue a costa de rediseñarlo por completo. Su decisión más importante consistió en la creación de la tetrarquía, un sistema en que dos augustos, asistidos por dos césares, gobernaban los dos hemisferios en que se dividió el territorio.
Los soberanos cobraron un carácter teocrático inexistente hasta entonces. Se identificaba a los augustos con Júpiter y a los césares con Hércules. Era un intento de preservar la religión tradicional. Pero también una prueba de que quedaba atrás la era de los gobernantes senatoriales a favor de un nuevo tipo de dirigentes, de ideas absolutistas.
Para pacificar el Imperio, Diocleciano luchó contra los germanos en el Rin, los sármatas en el alto Danubio, los persas en Mesopotamia, los árabes en Siria y los mauros en África, además de sofocar una revuelta egipcia. Tras reforzar las fronteras, separó los poderes militares y civiles, foco de usurpaciones, y mejoró la seguridad, la fiscalidad, la justicia, el comercio y las comunicaciones.

Cabeza de Diocleciano.
Se optimizó la economía con un edicto de precios máximos y con el impuesto de capitación, una estimación anticipada de la capacidad productiva de cada región. Con todo, Diocleciano no lograría evitar que se extendiese la corrupción.
8 | Burocracia corrupta
El Ejército no quedó al margen de las medidas de Diocleciano. Dobló sus filas hasta rondar los 400.000 efectivos. Esta ampliación vino acompañada por otra en la trama administrativa. Si la gestión había sido responsabilidad de unos cuantos magistrados asistidos por libertos (esclavos liberados), ahora la maquinaria burocrática crecerá hasta dimensiones inusitadas. Como las fuerzas armadas, este ejército de burócratas consumirá fuertes sumas de dinero y con frecuencia desviará los recursos.
9 | La amenaza cristiana
Pese a resolver diversos problemas, Diocleciano actuó con torpeza frente a uno muy delicado: el cristiano. Persiguió este culto cuando ya se había adscrito a él una buena parte de sus súbditos. No era nuevo en Roma importar credos orientales, pero este no toleraba al resto de las confesiones. Eso atentaba contra el carácter integrador del Estado en materia cultural. De ahí que Diocleciano viera en su práctica un peligro de sedición.

'Antorchas de Nerón', pintura de Henryk Siemiradzki de 1877 que representa la persecución de cristianos.
Más astuto, o bien realmente devoto, Constantino solucionó el conflicto al legalizar el cristianismo a principios del siglo IV. Los cristianos pudieron profesar libremente sus creencias, pero introdujeron la intransigencia religiosa, un elemento que alteraba la idiosincrasia romana.
Otra medida de Constantino que modificó el Imperio fue el establecimiento de una nueva capital en Constantinopla. La vieja Roma perdió el escaso lustre que le quedaba.
10 | Dormir con el enemigo
Constantino también continuó a su manera las reformas. Culminó el sistema defensivo fronterizo, para lo cual decidiría incorporar al Ejército tropas extranjeras. Los conflictos internos se habían cobrado la vida de muchos de los soldados mejor entrenados. No quedó más remedio que abrir las puertas a un fenómeno que acabaría desvirtuando la esencia de esta institución, porque los bárbaros, de dudosa lealtad, llenaron las legiones.

Teodosio ofrece una corona de laurel al vencedor, en la base de mármol del obelisco de Tutmosis III en el Hipódromo de Constantinopla.
A la muerte de Teodosio el Imperio fue escindido para siempre en Oriente y Occidente, liderados por sus hijos Arcadio y Honorio. Desde entonces, la parte occidental perdería un territorio tras otro hasta ser totalmente engullida por los bárbaros. Los gobernantes del Imperio de Occidente centraron sus esfuerzos en la defensa de la península itálica y la Galia, por lo que otros dominios se vieron abandonados a su suerte, como Hispania o Britania.
En todo caso, el Imperio guardaba muy poca semejanza con el creado por Augusto siglos antes. Incluso los hombres fuertes con que contaría en adelante, comandantes en jefe de soberanos débiles, eran de origen bárbaro. Como Estilicón, que sirvió a Honorio, o Aecio, el héroe en la lucha contra Atila y los hunos. O como el propio Odoacro, el hombre que depuso al último emperador de Occidente a finales del siglo V.
Este artículo se publicó en el número 445 de la revista Historia y Vida